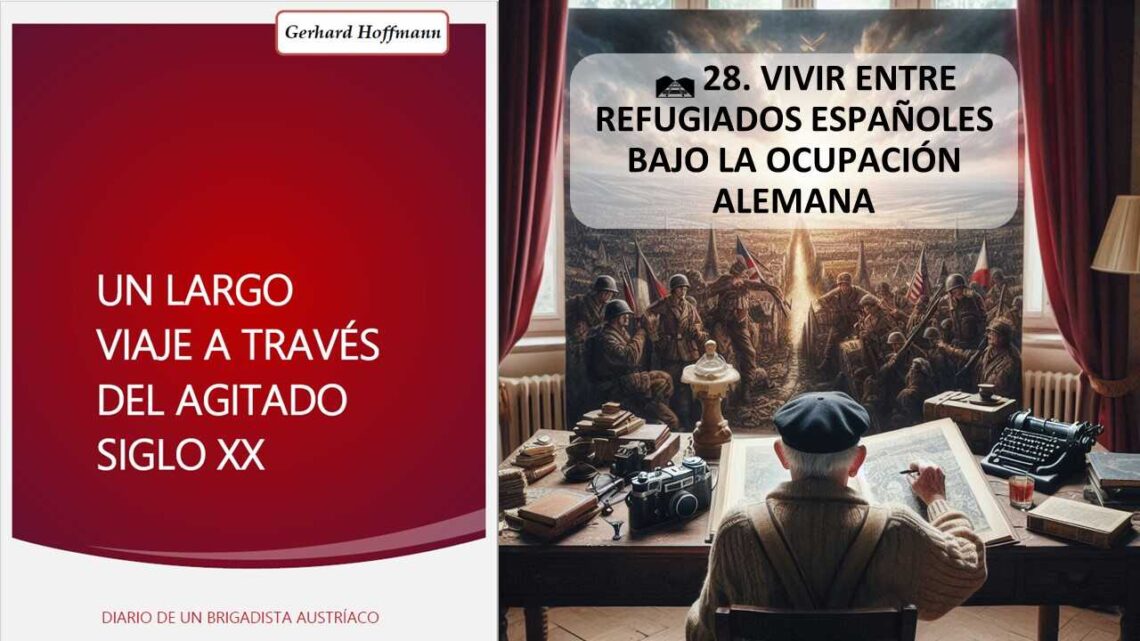El protagonista describe cómo era la vida de pobreza y antimilitarista de los refugiados españoles bajo la ocupación alemana: una vida de sufrimiento y participación en la resistencia francesa.
El autor trabajaba como bracero y vivía en condiciones precarias. En 1942, enseñaba alemán a los hijos de un campesino y vivía en un ambiente de rechazo al chauvinismo y militarismo. En 1943, el autor se infiltró en un cuartel alemán para distribuir propaganda antinazi.
Los refugiados españoles, a pesar de la pobreza y resentidos con Francia, mantenían su espíritu antifascista y muchos luchaban junto a los franceses contra los alemanes. Un personaje llamado “Otto” intentaba reclutar españoles para trabajar en Alemania, pero tuvo poco éxito.
Con la llegada de los aliados en 1944, los alemanes se retiraron.
En 1942, durante la ocupación, di clases de alemán a los hijos del campesino vecino, en un rincón de la Dordogne francesa. En las notas que conservo de aquel cursillo leo ejercicios con frases como esta: “Cuando termine la guerra, franceses y alemanes vivirán juntos pacíficamente en una Europa sin guerras”
Este era el ambiente en el que me había criado, de profundo repudio al chauvinismo, de rechazo al militarismo que nos había hundido en la Primera Guerra Mundial cuyas consecuencias habían oscurecido mi juventud.
Sin embargo, no era fácil defender tesis internacionalistas ante lo que día a día sucedía a nuestro alrededor: secuestros, matanzas, detenciones, deportaciones, con toda la arrogancia del vencedor que tenía en sus manos un poder arbitrario e incontrolado.

Muchedumbre Refugiados Atravesaban Calles de Collioure (Francia)


La mayoría de los españoles republicanos, que eran mis compañeros de trabajo, no compartían el odio anti alemán de los franceses: como refugiados habían vivido sus propias experiencias no siempre gratas en esta “FRANCIA HOSPITALARIA” mientras ignoraban Mauthausen, Dachau y los demás “logros de la Gran Alemania”
Esos hombres y mujeres escapados tras la derrota de la Republica se vieron en un dilema: por un lado no podían olvidar el nefasto papel desempeñado por la Alemania nazi en la Guerra Civil Española como vanguardia del fascismo internacional; por el otro, consideraban que la desgracia era un justo castigo caído sobre esa Francia que los había abandonado en sus apuros.
A pesar de esos recelos prevalecía la conciencia política; poquísimos españoles estaban de parte del invasor alemán mientras muchos lo combatían junto a sus compañeros franceses. Los seis mil españoles muertos en Mauthausen son un trágico testimonio de los sacrificios sufridos y de su combativo espíritu antifascista.

Por los años 1941/1942 corría por el sur de Francia un misterioso personaje, mandado por algún servicio alemán, conocido sólo por “Otto”, que rondaba por la zona no ocupada (la Vichy de Pétain) reuniendo grupos de refugiados españoles para llevarles a Alemania como trabajadores voluntarios. Parece que el tal Otto había pasado algún tiempo en la España republicana y conocía bien la mentalidad de los refugiados. Les hablaba de la triste situación en la que se encontraban, les recordaba los agravios sufridos en los campos, incluso les evocaba los ideales de la República, pretendiendo que en la Alemania de Adolf Hitler encontrarían mejor acogida que en esa Francia tan hostil a los extranjeros.
El señor Otto obtuvo poquísimos resultados. Los que fueron a trabajar al Westwall[1] de la Organización Todt[2] lo hicieron presionados y trataron de escaparse a la menor oportunidad. A Alemania sólo iban a la fuerza.
Eran tiempos difíciles para todos pero lo eran más para los españoles que carecían de recursos y estaban en un país extraño del que la mayoría desconocía el idioma y la mentalidad.
Al salir de los campos, allí por 1940/1941, empezaron a gozar de una relativa libertad pero cuanto más se independizaban más difícil se hacía su manutención. Los que trabajaban la tierra eran pagados miserablemente pero por lo menos comían; los que fueron a trabajar al bosque tenían que mantenerse por su cuenta con lo poco que ganaban talando árboles, la escasez de los vales y los caro que resultaba aprovisionarse en el mercado negro.
Las mujeres trabajaban en el campo o como sirvientas de las familias francesas, no se les permitían otros oficios. La vida de los republicanos españoles en esa Francia ocupada era de estrechez y sin perspectivas.
Mis compañeros españoles y yo trabajábamos como braceros en las propiedades vecinas, dependiendo de las Compañías de Trabajadores Extranjeros[3] (Compagnies de Travailleurs Étrangers) siendo controlados por la gendarmería francesa. Nos pagaban a razón de cuatro francos diarios (equivalentes al precio de un paquetito de tabaco), estábamos mal vestidos y alojados en miserables chozas o graneros.
Las tardes de domingo (se solía trabajar hasta mediodía) nos reuníamos en el cuartito de un compañero o en el café de la ciudad. Esa ciudad nos parecía un pequeño París y el café el colmo del lujo burgués. Cuando volví a visitar Monpazier treinta años después (ese era el nombre del pequeño París) quedé sumamente decepcionado: encontré un pueblo mediocre, el café anticuado con los sillones de terciopelo ajados, las calles sucias y los escaparates cubiertos de polvo. Sin embargo, entonces no eran frecuentes nuestras visitas al café ya que con los cuatro francos diarios apenas nos alcanzaba para “una choupine de vin blanc”, menos aún para uno de los pasteles que la panadera solía vender a escondidas.
Casi había olvidado mi procedencia. Mi país, Austria, había desaparecido del mapa; mis condiscípulos alistados en la Wehrmacht eran de hecho nuestros enemigos; todos los contactos estaban cortados.
Mis compañeros españoles me consideraban uno de ellos, me contaban cosas de su tierra y sus familias. Hablaba el idioma de mis compañeros sin disponer de profesor ni gramática alguna, el de los labradores andaluces, de los obreros de Valencia o de los campesinos aragoneses, un lenguaje ciertamente tosco, con argots y jerigonzas, tal como les oía hablar entre ellos.
Sentados sobre el colchón en el modesto alojamiento de un compañero, comentábamos los vaivenes de esa guerra que transcurría al margen de nuestras vidas.
Entre nosotros no había ni uno que no se solidarizase con la causa de los Aliados y todos anhelábamos contribuir a su triunfo de alguna forma. A partir de la guerra en el este estábamos pendientes de las derrotas y de las victorias soviéticas. Era la continuación de nuestra guerra, no cabía duda. Éramos perfectamente conscientes de que allí, en los campos de batalla de la lejana Rusia, se jugaba nuestra suerte, el futuro de España y del mundo.
En esos momentos poco contaba la afiliación política de cada cual. Habían desaparecido las divergencias que tanto daño habían causado a la causa republicana. Sabíamos que con la victoria del ejército soviético ganaría la República mientras que con la derrota de los sóviets se esfumarían las esperanzas de resucitarla.
Gracias a las reuniones dominicales logré conocer una España que suele escapársele al turista común. Recuerdo a un muchacho, jornalero andaluz analfabeto, con quien simpatizaba mucho; durante nuestras tertulias solía narrar las largas jornadas de trabajo en aquel fértil suelo de su tierra natal donde, para estar preparado ante eventuales problemas con el arado, había que llevar una piedra en el bolsillo ¡Vaya tierra donde los hombres están hambrientos y escasean las piedras! No me resultaba fácil formarme una idea de la pobreza y el atraso de aquella España donde se habían criado mis amigos.
Yo era oriundo de una zona donde había desaparecido el analfabetismo desde hacía muchas generaciones (la emperatriz María Teresa decretó la enseñanza obligatoria en el siglo XVIII) y me parecía absurdo que un hombre adulto no supiera leer ni escribir pero, al mismo tiempo, me sorprendía la viva inteligencia de esos analfabetos.
El lugar donde trabajaba era una vasta propiedad feudal dominada por un castillo cuyos dueños eran los condes de Bony, de vieja nobleza perigordina, señores feudales al viejo estilo, como si 1789 no hubiese acaecido. Conmigo había llegado Luís R, un nervudo campesino aragonés, vivaz y trabajador, del que aprendí las faenas del campo y a cantar las coplas de su tierra. Recuerdo la que dice así:
Por la mañana, muy tempranito
salí del pueblo, con el hatito…
¡Qué trabajo nos manda el señor,
agacharse y volverse a agachar…
Luís era una fuente inagotable de sabiduría. Yo me había criado en una familia burguesa bien acomodada y desconocía la vida rural; apenas sabia diferenciar una vaca de un toro, sólo sabía del arado por el romance clásico alemán, me parecía absurdo levantarme con el sol y pasar el día agachado para arrancar la mala hierba. Luís me enseñó sin alardear nunca de su saber. En vano intenté convencerle de que cuanto más trabajáramos mayor seria la explotación. Mientras yo me escabullía del trabajo en cuanto podía, Luís no era capaz de estar parado ante una faena.
Cuando íbamos al campo, él trabajaba todo el día bajo un sol sofocante o con la lluvia empapadora, de manera que yo no podía quedar atrás.


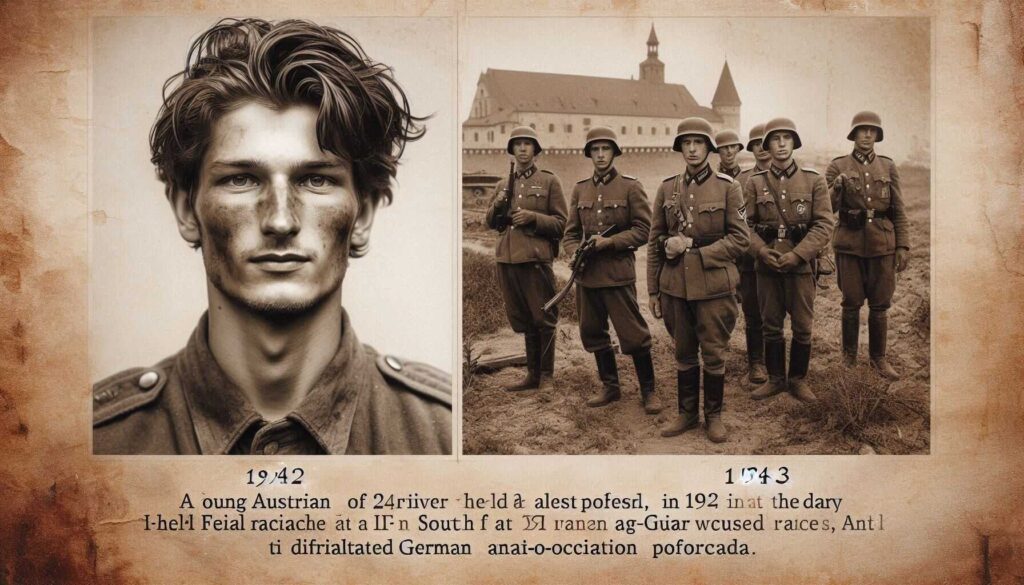
Luís me enseñó a ordeñar, a arar, a sacar los tupinambos del suelo fangoso y casi helado, a curar a la yegua moribunda y a uncir el yugo a una pareja de bueyes; me mostró cómo coger conejos silvestres y me explicó los nombres de las herramientas en español. No me ha servido de mucho conocer qué es el bieldo, la azada, la guadaña, la hoz y la horquilla pero tampoco me ha hecho daño saberlo.
Al pasar los años Luís se integró plenamente en la familia condal, los salvó de la ira de los maquis durante la liberación y, al terminar la guerra se convirtió en capataz de la propiedad. Cuando años más tarde y acabada la pesadilla visité el lugar, Luís ya vivía una vida tranquila retirado en la ciudad vecina.
Pasé trece meses en Marsalés y, indudablemente, no eran malos tiempos. Treinta años más tarde pasé por allí en mi coche y encontré el castillo abandonado en busca de comprador, las vacas en las granjas vecinas y las tres hijas viviendo en una modesta casa en la ciudad vecina, Monpazier.
Mi estancia en el castillo de Marsalés transcurría en 1941 y 1942, una época sin sobresaltos en aquel rincón apartado, donde simplemente se trataba de sobrevivir de cualquier manera. De allí me trasladé al centro de Francia con una familia española y al poco tiempo me hice novio de la hija mayor. Para ganarnos la vida, ella y su hermana se vieron obligadas a trabajar en el Soldatenheim[4] de la Wehrmacht y yo de carpintero en el cuartel alemán.
Al empezar 1943, cuando se estaba esfumando la gloria de la invencible Wehrmacht y Mussolini era destituido, volvimos a tener coraje y empezaron a formarse los primeros núcleos de resistencia. Entre los primeros grupos de guerrilleros volvemos a encontrar a los menospreciados españoles que organizaban sus propios grupos de resistencia aportando sus experiencias militares y sirviendo de instructores a los maquis. Mucho se ha escrito sobre la actuación de la guerrilla española en la liberación de Francia. Yo la viví en las cercanías de la pequeña ciudad de Romorantin, a orillas del río Cher. Allí vivíamos modestamente trabajando cada cual cómo podía para ganarnos la vida.
A principio de 1943 ya se había formado una bien organizada red de resistencia española. Por mi conocimiento del idioma de los ocupantes se me encargó introducirme en el cuartel alemán como carpintero e infiltrar material de propaganda antinazi. Logré reunir un grupo de reclutas de procedencia austríaca que solían aprovechar los pocos momentos de escaso descanso en las letrinas situadas frente a mi taller para escuchar mis susurrados informes sobre la inminente derrota de los oficiales. Era una empresa suicida, la Gestapo tenía espías por todas partes, pero oliéndose el fin del aquelarre ¿qué importaba una muerte más o menos, aunque fuese la propia?
Al acercarse los americanos, a mediados de agosto de 1944, se fueron los alemanes y con ellos esos pobres reclutas de la Wehrmacht que no tuvieron coraje para desertar.

[1] El Westwall o Muro del Oeste, también llamado Línea Sigfrido por los Aliados era una serie de fortificaciones a lo largo de la frontera occidental cuyo propósito era defender el territorio de la Alemania nazi.
[2] La Organización Todt estaba dedicada a la ingeniería y construcción de infraestructuras civiles y militares, entre ellas el Westwall y la red de autopistas alemanas. Esta organización fue responsable de la esclavitud de más de un millón y medio de personas, principalmente prisioneros de guerra, judíos deportados de Alemania y de los países ocupados y desertores. Su fundador fue Fritz Todt, ingeniero nazi y uno de los personajes más poderosos del régimen.
[3] Un decreto de 12 de abril de 1939 del gobierno Daladier, estableció que los extranjeros refugiados o apátridas quedaban obligados a prestar sus servicios a las autoridades francesas. A los españoles se les ofrecieron cuatro opciones: ser contratados a título individual por patronos agrícolas o industriales, integrarse en Compañías de Trabajadores Extranjeros, alistarse en la Legión Extranjera o en los Batallones de Marcha de Voluntarios Extranjeros, unidades militares con mandos franceses, contratados por el tiempo que durase la guerra. Unos 50.000 españoles fueron adscritos a las Compañías de Trabajadores, de los cuales alrededor de 12.000 fueron enviados a la línea Maginot y al “Primer Frente” y unos 30.000 a la zona comprendida entre la línea Maginot y el Loira.
[4] Residencia de soldados
![SantBoi[.Tv]ai](https://santboi.tv/wp-content/uploads/2024/09/LogoStBoi.TvAi_.png)