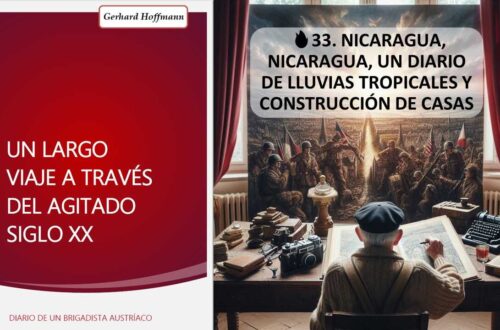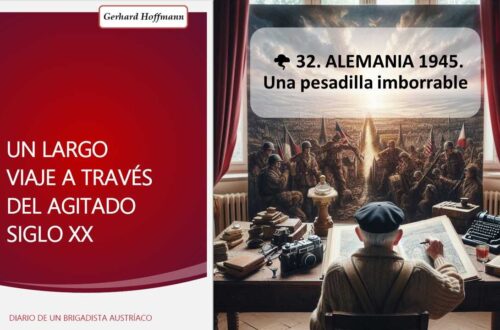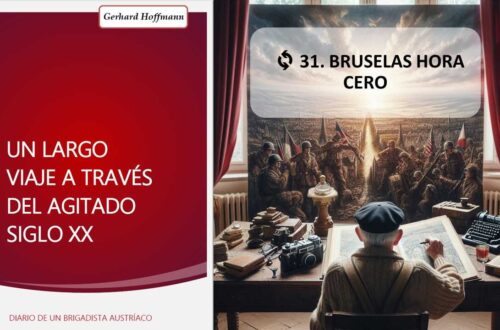Tras la IGM, Austria se convierte en una república democrática. El autor narra la vida en Viena durante los años de entreguerras tras una guerra perdida, destacando las dificultades, los cambios sociales, el antisemitismo y el papel de la Cruz Roja Americana.
Mis primeros recuerdos datan de los años veinte del pasado siglo y constan de las habituales penurias de posguerra, la inflación y los mutilados de guerra que vagaban por las calles.

Como muchos niños de mi vecindad me veo en una larga cola delante de la Cruz Roja americana instalada en una escuela de mi barrio con un cacharro en las manos. Allí nos echaban un cucharón de una espesa sopa de judías con cebada mondada, plato hoy desaparecido pero que me resultaba francamente sabroso a mis cinco años.
En 1919, a punto de cumplir los dos años, apareció un hombre extraño que resultó ser mi padre, recién liberado de su cautiverio en Italia.
Se conserva una carta dirigida a mi madre por un camarada de mi padre en la que informa que el teniente Hoffmann había caído cautivo de los italianos “tras haberse defendido valientemente al mando de su compañía”. Puede imaginarse el alivio que supuso para la pobre mujer ya que en un telegrama fechado el 24 de mayo de 1917 se le comunicaba que su marido había desaparecido en el frente del Isonzo en el transcurso de la décima de las batallas de dicha campaña. A los dieciséis días nací yo.
Los relatos de papá de esos dos años se parecían más a una juerga; los oficiales eran tratados con el debido respeto y así, el teniente Hoffmann pasó el tiempo en Amalfi coleccionando las bellas canciones napolitanas entonces en boga que, más tarde, solía cantar en familia. Poco después el abogado Hoffmann abrió su bufete y en 1923 la vida se fue normalizando, por lo menos en nuestra casa.
Sin embargo, para la mayoría de vieneses los años de posguerra fueron un tiempo de lucha por la supervivencia. Cerca de nuestra casa se encontraba una barriada de chabolas llamada el barrio de las ratas, en la que la gente vivía en cuevas, sin luz ni agua. No lejos de allí se hallaban las barracas de Baumgarten, que permanecieron hasta los años cincuenta; en cada una de ellas vegetaban dos o tres familias en condiciones desastrosas. Dichas barracas se erigieron para albergar a los prisioneros rusos y aún se recuerdan las tristes condiciones que allí reinaban. De estas Baumgarten Baracken procedían muchos de los comunistas que más tarde fueron mis compañeros.
Por aquel entonces, tras las duras condiciones impuestas por los vencedores de la guerra, el estado no disponía de medios para reparar los daños de la guerra. Pasados los años veinte se movilizaron los primeros créditos y se aprobó un ambicioso programa de viviendas en Viena, a la que acudían centenares de miles de personas desterradas de los territorios bajo control de las nuevas autoridades nacionales. Estas casas, construidas por la municipalidad socialdemócrata y financiadas con los impuestos a los que se habían aprovechado de la guerra, sirvieron de modelo conocido como la Viena roja.

En 1924 empezó para mí una nueva etapa al entrar en la escuela primaria. Este año los socialdemócratas cedieron a los partidos burgueses dejando el gobierno en manos de un prelado, Ignaz Seipel, quien de inmediato se puso a “recoger los escombros de la revolución”. El primer choque de dicho gobierno con la masa obrera ocurrió el 15 de julio de 1927 cuando miles de obreros se manifestaron contra la arbitraria absolución de los asesinos de dos obreros socialistas. El resultado fueron noventa muertos en las calles de Viena y la promesa del prelado canciller de “no permitir clemencia alguna”.
Con diez años hubiese querido estar entre los manifestantes, imaginando cómo reaccionaría el público si me hubiese alcanzado una bala de la policía. Pero para tal acto heroico me faltaban los treinta y dos céntimos que costaba el tranvía.
Hacía varios años que los socialdemócratas habían cedido el ministerio de educación a la derecha que no tardó en imponer el espíritu de la vieja monarquía exigiendo obediencia y sumisión a los superiores.
De entonces data un episodio que demuestra la posición de mi familia en esa ciudad caracterizada por un tradicional antisemitismo. Con unos compañeros de clase nos burlamos de un muchacho judío ortodoxo atendiendo a su indumentaria y extraño peinado, gritándole una antigua frase de la que ignorábamos el significado: “¡Aidelach, Jidelach, hep-hep-hep!”.
Al llegar a casa le conté a mi madre nuestra hazaña. Bastante azorada me explicó que nuestra familia tenía ascendencia judía y que la frase utilizada significaba “Jerusaleme est perdita”, recordando la invasión romana del 72 d.c. La sensación de sorpresa que me causó este incidente se mezclaba con cierta conciencia de pertenecer, a partir de entonces, a un grupo extraño, blanco de burlas como la que acaba de infligir al pobre muchacho ortodoxo.
Desde pequeño rezaba oraciones cristianas, habiendo sido bautizado por un cura calvinista. Antes del nacimiento de mi hermano en 1912 mis padres habían decidido abandonar la religión mosaica.
La inflación de la corona, moneda de la antigua monarquía, acabó en 1924 y la nueva moneda, el chelín, se cambió a razón de uno por mil. En el momento álgido de la inflación la gente corría al mercado después de cobrar el sueldo para prevenir la pérdida de valor.
Hablando de fortunas, mis abuelos, inmigrados de su comunidad judía natal en 1860, y poseedores de un floreciente negocio de ropa en un céntrico edificio de cinco pisos lo perdieron todo a causa de los empréstitos de guerra, conservando únicamente la casa en que vivían.
Con mi hermano, cinco años mayor que yo, pasamos temporadas de celos; yo siempre resultaba inferior en fuerza y saber mientras él debía ceder caricias y juguetes al pequeño. Le admiraba por su espontaneidad, su fuerza y sus progresos en la escuela, teniéndole siempre como modelo.

La música siempre estuvo presente en mi infancia. Pasaba horas aporreando las teclas del piano tocando nostálgicas melodías. Mi padre tocaba el piano mientras cantaba las coplas napolitanas transcritas en Italia; mi madre también acompañaba con ese instrumento las lindas canciones aprendidas durante su estancia en Inglaterra. Debió ser entonces cuando nos mandaron a la ópera y nos extrañamos sobremanera porque durante la función apareció en escena un campesino siciliano que, de repente, se convertía en payaso; no nos habían prevenido que esa noche veríamos dos óperas diferentes.
![SantBoi[.Tv]ai](https://santboi.tv/wp-content/uploads/2024/09/LogoStBoi.TvAi_.png)